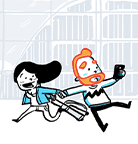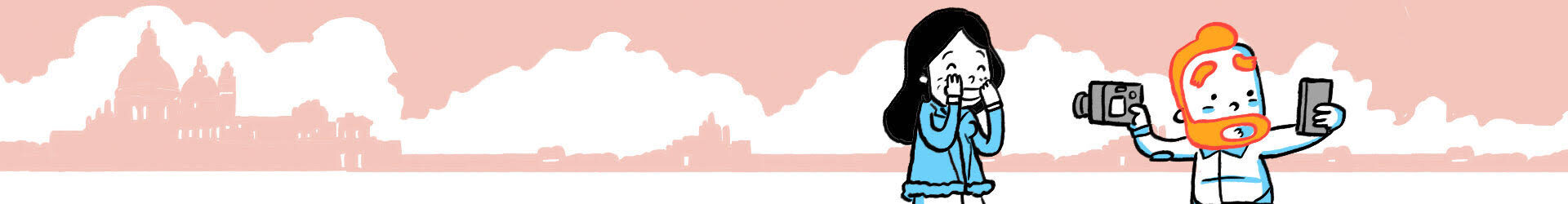Kanamara Matsuri o Pene de Acero es una celebración donde se venera al falo, símbolo de fertilidad. Convoca a más de medio millón de personas, une a turistas y locales, y revoluciona el sur de Tokio. Crónica del festival más raro y divertido que nos tocó vivir.
Estamos en Kasawaki, sur de Tokio, donde cada año el primer domingo de abril se festeja el “Festival del Pene de Acero”, algo que podría sonar a película condicionada pero que tiene raíces profundas en la religión sintoísta. Aquí no están la Cicciolina ni Rocco Siffredi.
Los orígenes del festival se remontan al Japón medieval, a la era Edo, momento en el que la ciudad de Kawasaki era un importante centro comercial y con gran vida nocturna. Allí las prostitutas les pedían a los herreros penes de metal para “alejar” las enfermedades de transmisión sexual, ofreciéndoselo al diablo durante los primeros días de abril. Creían que el diablo estaba en las vaginas de las geishas y que perdería sus dientes al intentar morder la ofrenda de las trabajadoras del amor.
Actualmente, además de pedir por fertilidad y buena salud, se celebra con un particular desfile por la calle principal de Kawasaki Daishi. Soleado, despejado y menos fresco que los días anteriores, Ahí Vamos.
Salimos del hostel en dirección a la estación Keikyu Kawasaki para tomar un tren hasta Kawasaki Daishi. El sonido del casi único día de descanso de los japoneses solo es interrumpido por algunos cuervos, dignos de una película de Hitchcock. Ya en la estación de Keikyu hay docenas de turistas, algo poco frecuente para esta ciudad del sur de Tokio, un barrio tranquilo de edificios bajos que hoy vive su fiesta. Algunos llevan más de una cámara colgada del cuello o la espalda en un festival étnico donde se entremezclan miradas occidentales con los ojos rasgados de los locales.
Luego del viaje relámpago en tren, donde salir de la estación tomó los casi diez minutos del trayecto, llegamos a la avenida donde policías de tránsito ordenan a la horda que sale de la estación, semáforo mediante. Lejos de los rascacielos y las luces del centro de Tokio se ve una marea humana y empiezan a aparecer las remeras del festival, los gorros, las vinchas y carros que venden salchichas y pinchos. Rábanos tallados con forma de pene, llaveros, velas, dulces y vinchas, todo tiene forma de falo. Vamos por lo que pensamos que son helados peneanos y resultan caramelos, al llevarnos tal desilusión desistimos. Muy mal ya que gran parte de lo recaudado es donado para la investigación de enfermedades venéreas.
Casi como zombies, con ayuda de voluntarios cruzamos la avenida y vamos a una fila de 200m que pega la vuelta a la manzana. Es lo que hay que esperar para entrar al santuario de Kanayama desde donde salen los penes en altares, cada uno sostenido por una docena de personas: hay uno de acero negro, uno de madera -más pequeño- y uno de color rosa que fue donado por un club de travestis de Tokio.
Estos enormes falos están custodiados por hombres y mujeres con trajes típicos que parecen batas de baño algo cortas que en algunos casos dejan los cachetes al aire solo al resguardo de una especie de pañal para adultos. Por su parte, el altar rosa es acompañado por un grupo de travestis vestidos con colores llamativos que van desde el rosa, amarillo y naranja. Son cerca de las 11 de la mañana y falta cada vez menos para salir del santuario.
Después del anuncio por el altoparlante que da inicio a la salida de los super falos, y la respuesta exaltada de locales y turistas motivada por una voz femenina que agita nos preparamos para lo mejor. Tanto en el santuario como en la calle no cabe un alfiler y hay dos opciones para disfrutar de la procesión: mirar desde las veredas estáticos o escoltar a los penes gigantes. Claro que elegimos la segunda para vivirlo bien de cerca. Allí pudimos ver el esfuerzo de las personas que llevaban los pesados altares y como los reemplazaban en el momento justo, vemos personas que superan los 90 años ponerle el hombro al asunto. Nos comemos algunos pisotones por el alboroto, nos miramos con cara de “estamos en el baile”, bailemos.
Delante de los altares, como si se tratase de un carnaval argentino hay personas que ofician de motivadores y mueven estandartes de un lado a otro.
El festival es una verdadera fiesta que une, hay japoneses que nos abrazan y gritan mientras sacamos fotos, algo raro en ellos. Ayer tuvimos un tour por el Monte Fuji donde Rafaela, una argentina que vive en Japón hace 20 años nos dijo que los nipones no son muy demostrativos, menos con personas extrañas. Hoy es distinto, la euforia se apodera de sus cuerpos y nos contagian esa alegría. Un tipo con un perrito blanco en brazos mira desde la vereda como si estuviésemos locos mientras un flaco con la máscara del Oni -diablo japonés- saca fotos.
Al grito de ¡Ka-na-ma-ra. Ka-na-ma-ra! seguimos algunas cuadras hasta llegar al parque Daishi donde los escoltas apoyan los altares, un señor que parece alguien importante del santuario los bendice y todo termina con un fuerte y respetuoso aplauso. Son las 14h y después de algunos bailes típicos, la euforia baja y la multitud se empieza a disipar, hasta el año que viene cuando el festival los vuelva a unir.