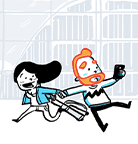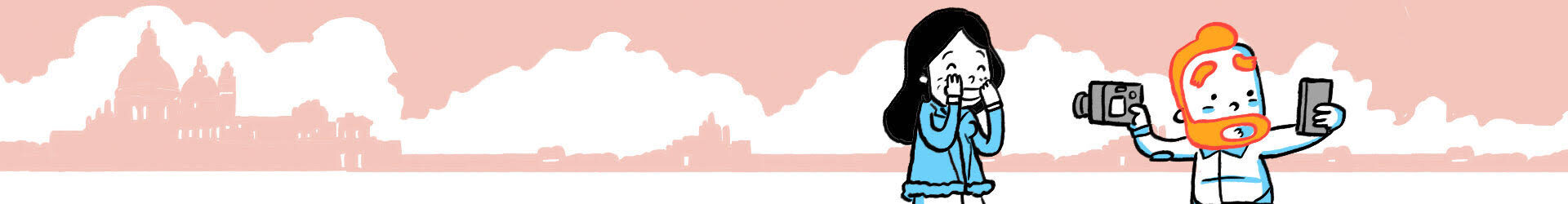Desayunar sushi en el subsuelo de una estación de tren debajo del cruce peatonal más numeroso del planeta, recorrer un supermercado donde hay melones de 2mil dólares y contemplar un mural de 35 metros que habla del renacer humano. Primera parte de todo lo que podés hacer en un tour gastronómico con comidas típicas japonesas.
Llegamos media hora antes del tour a la explanada de la estación de Shibuya: son las 8.30 de la mañana y estamos frente a una docena de enormes edificios blancos con carteles publicitarios grandes como canchas de fútbol 5. Allí, los cruces de calles más transitados del planeta son una coreografía de lo masivo y el apuro. A tal punto que está prohibido fumar en la calle por el riesgo de quemar a alguien.
Algunos turistas intentan captar el momento con teléfonos y palos selfie, una intermitencia de pocos segundos -lo que dura un semáforo en cambiar de rojo a verde- que puede aprovecharse mejor desde el primer piso de un Starbucks vidriado que sirve de mirador para el desfile de miles de almas apuradas por no llegar tarde: caminan rápido y hasta corren trajeadas con maletines y barbijos como si escaparan de una epidemia de ébola.
Nos mantenemos al costado de un local verde oliva que no terminamos de entender si vende souvenirs, sirve para informar al turista, o ambos. Frente a nosotros una estatua de Hachiko, un perro que se llena de turistas deseosos de una foto y los obliga a formar una fila. Cuenta la historia que el dueño de este perro de raza akita murió de un ataque cardíaco en su trabajo y su mascota lo fue a buscar a la estación de tren como lo hacía todos los días por nueve años hasta el día de su muerte. Encima los cerezos que rodean la estatua del perro están en flor lo que le da un toque mágico.
Se acerca Miki, nuestro guía, un flaco de unos treinta y largos, californiano con rasgos japoneses, algo que le da cierta autoridad al momento de hablar de comida nipona. Antes de sucumbir frente a la marea humana vamos hasta el subsuelo de la estación de Shibuya para “desayunar” sushi en Uoriki Kaisen junto a una pareja de australianos y una de malayos. El local está dentro de la tienda departamental Tokyu en el mismo piso del supermercado, y es tan chico como un monoambiente con una barra, tres mesas chicas y una docena de asientos de madera. “Su tamaño es para controlar y mantener la calidad”, dice el guía.
El ingrediente más importante del sushi
Detrás de una heladera que sirve de barra los maestros del sushi con delantales grises trabajan sin parar, solo frenan para sonreírle a los clientes. Mueven sus manos con una precisión digna de un cirujano, todo es tan artesanal y automatizado que ver el movimiento de sus dedos se convierte en hipnótico. Cuando tienen toda nuestra atención llega un golpe efectivo: una bandeja del tamaño de una carta de póker con media docena de piezas de sushi en miniatura.
Arriba de los sensei hay carteles con fotos de distintos combos de sushi, sopas y sashimis, más abajo una barra de madera sostiene varias docenas de bandejas. Al costado, una puerta de madera se abre y cierra constantemente, dentro hay dos ayudantes de cocina que asoman la cabeza como si esta estuviese separada del cuerpo. Todo está en japonés lo que lo hace más auténtico en épocas donde todo debe traducirse al inglés.
“El ingrediente más importante del sushi es el arroz, que se tiene que cocinar de manera artesanal y tomar la temperatura del cuerpo”, dice Miki quien aclara que en Uoriki además, le prestan atención al pescado. Vieira, pulpo, atún y anguila de mar, así vamos del sushi más suave al más fuerte para no opacar sabores: todos se deshacen en la boca y activan las glándulas salivales de una manera infernal. Los colores, las formas, el tamaño justo, el sabor perfecto hacen de cada pieza de sushi una obra de arte que se devora en un abrir y cerrar de ojos. Comemos todo con la mano dejando de lado los palillos y mojando la parte del pescado con salsa de soja, caso contrario de desarmaría el sushi y romper esa armonía casi teatral sería un bochorno.
“Aquí el wasabi es original” nos alertan, no como los que mezclan rábano, mostaza y tintura verde. Escuchamos atentos mientras saboreamos la sopa de miso con caldo de almejas, parece que es la cocina en donde los japoneses detienen el tiempo. La ansiedad de lo que está por venir está controlada por el deseo de que el desayuno sea eterno, comparable a una cata de vinos en Santorini. A esta altura es increíble pensar que hay personas que se conforman con un café y dos medialunas: siempre pido una de manteca y una de grasa.
Un supermercado japonés: una clínica con más de 35mil productos
La primera parte del tour es una patada karateca directa al mentón, de esas que te dejan con los pajaritos volando. Ya en el supermercado de un blanco inmaculado que parece una clínica de frutas y verduras nos paramos frente a naranjas y melones tan perfectos que da pena comerlos. “En el año 2008 se vendieron dos melones a 2500 dólares cada uno”, nos cuenta el guía mientras aclara que no es cliente de estos supermercados porque son muy caros. Las bandejas de frutillas salen 1000 yenes -10 dólares- y se comen en menos de diez minutos, aquí lo bello se come y es efímero. Tienen tanta importancia estas frutas que se regalan envueltas en papeles aterciopelados como si fuesen verdaderas joyas. Le quise regalar una naranja a Ale y me dijo que prefería un anillo de Swarovski, aquí la occidentalidad me jugó en contra.
Es estos depachika es donde los empleados hacen cursos para envolver porciones de torta que no tienen nada que envidiarle a la pastelería francesa. Si fuese por mi motricidad fina jamás podría trabajar en este supermercado, pienso. A metros un empleado termina un postre cortando una frutilla a la mitad dejándola caer sobre envases que irán herméticos a la heladera. Su mirada y concentración es la de un científico en un laboratorio a punto de agregar un reactivo en un tubo de ensayo, sus guantes de látex, barbijo y escafandra refuerzan la idea de la higiene y seguridad extrema. A un metro la cabeza de un atún del tamaño de un televisor de 40 pulgadas nos mira con ojos brillantes, indicio de frescura. Es más, el pescado es tan fresco y hay tanta rotación que ni siquiera hay tiempo para el olor a pescadería.
“Un renacuajo partido a la mitad es bueno para el Alzheimer”, dice el guía mientras una anciana toma una bandeja con estos bichos que para nosotros son incomibles, lo más parecido a una babosa aplastada. Aquí también comen semen de bacalao al que le dicen shirako, considerado un manjar en sopas o a la parrilla y que está solo reservado para adinerados.
Otra de las curiosidades son las cajas bento -comida para llevar- que tienen figuras plásticas con formas de vegetales entre la comida para agregarle colores verdes o rojos. Antes llevaban bentos a los campeonatos de Sumo, ahora se suma el Baseball, deporte del que los japoneses son fanáticos. Podríamos estar horas en este supermercado, pero hay que seguir el cronometrado tour. Miki teme que se pierdan personas del tour y cada diez minutos nos cuenta -somos seis- y lo justifica al decir que es su segundo tour y que en el primero casi pierde a una pareja de malayos.
Por el hall de la estación de Shibuya pasan dos millones de personas por día, algo así como 30 estadios de River colmados. Claro que son muy pocas las personas que frenan para contemplar “El mito del mañana”, un mural de Taro Okamoto que en homenaje a Hiroshima representa el espíritu humano y la capacidad de volver: un esqueleto deformado por la radiación de una bomba atómica en colores rojos, amarillos y azules. Y la excusa para seguir de largo no es por el tamaño de la obra: 35 x 7 metros que supera en un 50% al largo de una cancha de tenis.
Cerca del mediodía, seguimos al guía hasta el andén para tomar el tren hasta Kichijoji, un barrio que está al oeste de Tokio para probar pez globo, famoso por tener entre sus ojos, ovarios, piel e hígado veneno veinte veces más mortífero que el cianuro. Así, con la adrenalina de comer masitas con Yiya Murano nos subimos al tren.